Nunca una obra teatral a la que poner tantos peros me había satisfecho tanto, contrasentido mayor aún si se consideran las más de tres horas que duró la representación. Y es que redescubrir, tantos años después de aquella lectura juvenil, La plaça del Diamant satisface el ánimo.

Josep M. Benet i Jornet ha intentado, según él mismo declara "mostrar dalt de l'escenari el món sencer de Colometa". Sin embargo, al abordar tamaña empresa, el adaptador no ha sabido ser tal. Parece como si, en vez de elegir la línea medular de la historia, haya querido volcar toda la novela sobre el espectador, quedándose así a medio camino de todo. A menudo, se recrimina ligeramente a un filme la merma de valía respecto de la obra literaria de que es adaptación: "es mejor la novela que la peli" se suele decir u oír, y olvidamos ponderar en el comentario lo distinto de ambos registros. Pero no es éste el perdón que cabe a La plaça del Diamant. Sentado en mi cómoda butaca del TNC, tenía la impresión de estar viendo, no un drama, sino una novela; pero las novelas no se ven, se leen. "Quien mucho abarca, poco aprieta", dice la sabiduría del refranero, y la tensión dramática, de estar presente, enseguida se esfumaba.
Al iniciarse la representación, con hambre acumulada de Colometa, todo se disculpa, a todo se concede prudente espera...; mas llega un punto en que tanta pirueta escenográfica, tanto tránsito de tarimas, edificios, estancias, camas -en un ir y venir propio del tráfico condal de las horas punta- fatiga.
Entiendo que a la tentación de un escenario de la magnitud de la Sala Gran del TNC y a la de sus poco menos que infinitas posibilidades tramoyísticas sea difícil oponer resistencia o, por mejor decir, templanza. Ya durante el Barroco, las obras de Calderón, por ejemplo, se subieron a las tablas con toda suerte de artificios que el avance de las técnicas escenográficas ofrecía. Pero incluso entonces, aquel απó μηχανῆς θεóς de los griegos sustentaba su razón de ser, más allá de la mera espectacularidad, en subrayar la tensión dramática argumental. Sin embargo, en esta ambiciosa adaptación de La plaça del Diamant, parece como si la ambientación novelesca -no la teatral- hubiese sido la mayor de las preocupaciones tanto para Benet i Jornet como para Toni Casares, director de la obra, y en función de ella juega la escenografía.
Una novela es, por naturaleza de género, dilatada; un drama, concentrado. La labor del escenógrafo Jordi Roig -encomiable, por demás- no puede pretender recrear el paso de las páginas rodoredianas, pese al vértigo con que se suceden las modificaciones en el decorado -algunas, tras escasos minutos, dando la impresión de que el tránsito de una escena a otra correspondía, no a entradas y salidas de personajes, sino a idas y venidas de distintos elementos del decorado-.
El mismo Benet i Jornet reconoce el carácter inabarcable de la novela en su totalidad. Sorprende, pues, que se haya puesto a ello "amb tota la passió i exasperació que [li] desperta" -quisiera en este punto ahorrarme la maldad de decir que eso le pasa por culebronear tanto-.
Efectivamente, "mentre que a la novel·la sentim la veu interior de Colometa, a l'escenari hi veiem la seva mirada. Aquesta és la diferència que hem hagut d'acceptar". Pero no se equivoque, señor Josep M., los espectadores somos quienes la hemos tenido que aceptar, no usted, que la eligió y la ha impuesto. Porque, digo yo, esa acertada voz en off que sin embargo resta en exceso desaprovechada, pues apenas asoma, ¿no hubiese sido capaz de hacernos llegar desde el interior del personaje el mundo de Natàlia? -me niego a llamarla Colometa, que "pobre Maria"-. ¿Ciertamente es ineludible cambiar la voz interna por la mirada externa? Se me antoja que no, mas bien hay un dejarse ir en el exceso de mesura: es el TNC y el Año Rodoreda,
Y aquí es donde damos con lo que, a mi parecer, es el otro gran demérito de esta adaptación teatral: la protagonista, negada su voz interior, nos parece otra. Quien no haya leído la novela de Mercè Rodoreda no conocerá a la auténtica señora Natàlia, menos aún a Colometa; quien sí la haya leído, las echará de menos. Y no me refiero al acierto o no interpretativo de la actriz principal, sino a la escasa hondura psicológica de su papel -aunque, ya que estamos, salvo Mercè Arànega, el resto no convence-.
La principal consecuencia de esta superficialidad -ya ha quedado dicho- es la tergiversación del personaje principal, pero hay otras. En especial, me decepcionó el desapercibimiento con que transcurrían algunos de los notorios valores simbólicos de que se nutre la novela. Colometa -aquí sí conviene llamarla tal- repasa con la yema del dedo el trazo que dibuja la balanza hendida en la pared, como si evaluase la porosidad del yeso. Otro ejemplo: en el preciso instante en que en su casa entra la primera paloma, entra también el embudo que, con más pena que gloria, bien pudiese haber sido un sacacorchos o una mano de almirez.
Otros símbolos ni siquiera aparecen. Se echan de menos, por ejemplo, la solitaria de Quimet o el cuchillo con que Colometa se arma ante la puerta de la que ya no es su casa para definitivamente cortar con su pasado, para poder ser la señora Natalia, no ya Colometa. Ahora bien, lo que no perdono bajo ningún concepto es que, al bajar el telón, la protagonista no haya impedido que Antoni se le pueda vaciar ombligo abajo.
Quisiera creer que no me equivoco en cuanto digo y que hay fallos de adaptación que son esenciales. Pienso en aquella otra puesta en escena, hace ya un tiempo, en que tres actrices encarnaban simultáneamente a Natalia, Colometa y la señora Natalia en lo que era un monólogo interior a tres voces. Se suprimía cuanto de novela tiene la novela y el resultado era, sin embargo, mucho más fiel a ella.
Quisiera creer -digo- que no me equivoco. No he querido ojear la crítica especializada por no exponer mi opinión a influencias ajenas. Sí he comentado algunos aspectos con un puñado de excelsos compañeros de profesión y, en esencia, su valoración no dista en mucho de la mía. No obstante, el público -al menos el de la noche en que yo asistí- aplaudió con ganas. También yo aplaudí, pero con no tantas.


















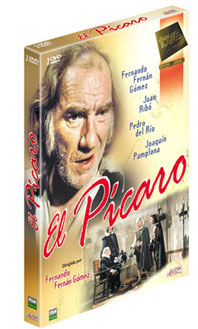 Ayer por la tarde la ventana de Nierga estaba abierta y de ella salía la infinita prolongación de unos arpegios. La voz de
Ayer por la tarde la ventana de Nierga estaba abierta y de ella salía la infinita prolongación de unos arpegios. La voz de